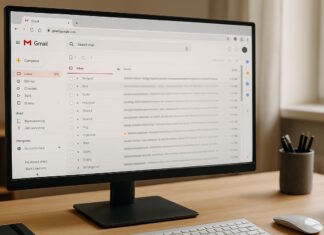El gavilán
Alberto era bien conocido en Baeza, no solo por su habilidad para instalar y reparar cualquier sistema de telefonía que se le presentase, sino también por su pasión poco común: la cetrería. Los fines de semana, al alba, mientras la mayoría de sus conciudadanos aún dormían o se aferraban a las últimas horas de descanso, él ya estaba en el campo, con su mirada fija en el cielo, comunicándose de alguna manera misteriosa con su gavilán.
El arte de la cetrería le había sido transmitido por su abuelo, un hombre de pocas palabras pero de vastos conocimientos sobre aves de presa. Este hobby le proporcionaba a Alberto un escape de la rutina diaria, una conexión con la naturaleza que tanto echaba en falta durante sus largas jornadas laborales. Su gavilán, a quien cariñosamente llamaba «Cazador», era más que un simple ave para él; era su compañero, un vínculo vivo con las tradiciones de sus ancestros y con el mundo natural.
Baeza, con sus vastos campos de olivos y sus cielos abiertos, ofrecía el escenario perfecto para la práctica de la cetrería. Alberto y Cazador se habían convertido en una vista familiar para los que madrugaban o trabajaban en los campos. Verlos trabajar juntos, con esa sincronía casi telepática, era presenciar un espectáculo de habilidad y compenetración que pocas veces se veía en la vida moderna.
Pero la verdadera belleza de su afición radicaba en los momentos de tranquilidad; cuando, después de una exitosa caza o un entrenamiento particularmente bueno, Alberto se sentaba bajo la sombra de algún olivo centenario, Cazador posado calmadamente en su brazo, mirando el horizonte. En esos instantes, el mundo parecía detenerse, y las preocupaciones cotidianas se desvanecían, dejando lugar solo a la paz y al asombro ante la sencilla complejidad de la naturaleza.
Sin embargo, a pesar de la aparente idílica relación entre hombre y ave, algo inusual empezaría a suceder, algo que pondría a prueba no solo la conexión entre Alberto y su fiel compañero sino también su propia percepción de la realidad. A veces, las señales son sutiles, apenas perceptibles al ojo no entrenado, pero para aquellos que viven en sintonía con el ritmo de la tierra y el cielo, incluso el más mínimo cambio puede ser el presagio de una tormenta inminente.
Los días en Baeza comenzaron a teñirse de una atmósfera extraña, casi palpable, a medida que el comportamiento de Cazador se tornaba cada vez más errático. Lo que empezó con vuelos inusuales y maniobras impropias de su especie, pronto escaló a un incidente que dejó a Alberto con más preguntas que respuestas. Una tarde, mientras practicaban en los campos, Cazador atacó. Con una velocidad y ferocidad que Alberto nunca le había visto, el gavilán se lanzó sobre él. Aunque el ataque fue breve y Alberto logró calmar al ave, el encuentro le dejó varias marcas y una inquietud profunda.
Reflexionando sobre el incidente, Alberto no podía dejar de lado la sensación de que algo mayor estaba en juego. Comenzó a elaborar teorías, intentando encontrar una explicación racional. Una de sus primeras sospechas recayó sobre las semillas genéticamente modificadas. ¿Podría una alteración en la cadena alimentaria estar afectando el comportamiento de Cazador? Pero esta teoría, aunque plausible, no explicaba del todo la agresividad repentina.
Luego, Alberto pensó en los insecticidas agrícolas. Baeza, con sus extensos olivares, había visto un incremento en el uso de productos químicos destinados a proteger las cosechas. Era sabido que tales sustancias podían tener efectos devastadores en la fauna local, incluyendo las aves. Sin embargo, esta idea tampoco lograba convencerlo del todo. Cazador era un ave robusta, acostumbrada a enfrentarse a las adversidades del entorno.
La contaminación era otra posible culpable. Los cambios en la calidad del aire y del agua, consecuencia directa de la actividad humana, podrían estar alterando de maneras desconocidas el comportamiento de las aves. Esta teoría tenía algo de peso, especialmente considerando los recientes desarrollos industriales en la región.
Mientras Alberto cavilaba sobre estas posibilidades, su preocupación crecía. Empezó a pensar que tal vez, en un giro digno de ciencia ficción, los pájaros se estaban volviendo contra los humanos, influenciados por alguna fuerza desconocida y perturbadora. Sus conjeturas le valieron miradas de incredulidad y comentarios sarcásticos entre sus conocidos. «Alberto Hitchcock», comenzaron a llamarle algunos, medio en broma, medio en serio. Pero lo que al principio parecía una paranoia aislada, pronto encontró eco en los relatos de otros habitantes de Baeza y sus alrededores. Historias similares empezaron a surgir, con aves actuando de maneras impredecibles, a veces agresivas.
La tensión en la comunidad crecía, y con ella, el aislamiento de Alberto. Fue en este ambiente de desconcierto y temor cuando, buscando algo de consuelo y quizás comprensión, se dirigió al bar de debajo de su casa. Allí, se encontró con su amigo Andrés, profesor de electrónica en la Academia de la Guardia Civil. Después de compartir sus inquietudes y escuchar las teorías de Alberto, Andrés solo pudo ofrecer una sonrisa cansada antes de cambiar de tema. «Vamos a dejar eso por ahora», dijo, pidiendo un café para él, «porque estoy frito, pero literalmente, porque por las tardes estamos montando las antenas para el curso de transmisiones y me he llevado tres o cuatro calambrazos que por poco me dejan tieso… pero peor lo tienen los pájaros que alguno hasta se nos ha caído encima porque la señal los deja atontaos».
Asunto resuelto.