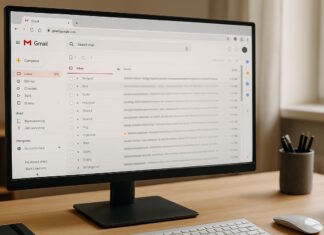El negocio de Alhama de Granada
Era una mañana luminosa en Sevilla y el río Guadalquivir se deslizaba tranquilo, ajeno a las tormentas que se avecinaban. El bullicio habitual de la ciudad se vio interrumpido cuando un mensajero cubierto de polvo llegó a caballo desde el este, portando noticias que pronto ensombrecerían el día. Tras una audiencia urgente con el gobernador, la noticia se esparció como reguero de pólvora: Muley Hacen, el rey moro de Granada, había roto la tregua y había saqueado brutalmente la ciudad de Azahara. No solo había despreciado los pactos de paz, sino que había masacrado a dos mil almas entre hombres, mujeres y niños, dejando la ciudad en ruinas y el honor cristiano mancillado.
El cabildo de la ciudad, reunido de emergencia en el Ayuntamiento, era un hervidero de voces airadas y puños apretados. El asistente de Sevilla, Diego de Merlo, y el marqués de Cádiz, Rodrigo Ponce de León, deciden con el rostro tan severo como su voz, lanzar una respuesta contundente. “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros enemigos violan la paz y la decencia humana. ¡Castilla debe enviar una señal clara de que no toleraremos tales atrocidades!”
Las opciones eran limitadas, pero la estrategia debía ser astuta. Alhama, una ciudad crucial en la ruta comercial hacia Granada y notoriamente menos fortificada, emergió como el blanco perfecto para un contraataque. Diego de Merlo propuso: “Debemos hacer a Granada sentir el acero de nuestra justicia. Alhama será nuestra respuesta al desafío de Muley Hacen.”
Fue entonces cuando Don Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, tomó la palabra. Conocido por su astucia militar y su no menos famoso temperamento, delineó un plan que no solo buscaba retribución, sino también asegurar una posición ventajosa para futuras contiendas. “Reuniremos a tres mil peones y dos mil quinientos jinetes. Pero no iremos solos ni de manera precipitada. Pedro de Zúñiga, con su conocido ingenio, irá por delante con un grupo selecto. Se harán pasar por enviados del duque de Medina Sidonia, negociando una alianza bajo falsas pretensiones para ablandar las defensas de Alhama antes de nuestro arribo.”
La propuesta fue recibida con un murmullo de aprobación. Las ruedas de la venganza comenzaron a girar rápidamente, y mientras los preparativos para el asalto se ponían en marcha, Sevilla se sumía en una mezcla de temor y furia resoluta. El deseo de justicia ardía tan fieramente como las antorchas que esa noche no se apagarían, iluminando los rostros de aquellos que pronto marcharían hacia Alhama, llevando consigo la esperanza de restaurar el honor y la paz, a un coste que aún desconocían.
Bajo un sol abrasador, las tropas cristianas se congregaban en las afueras de la ciudad, preparándose para una empresa que podría cambiar el curso de sus vidas y el destino de Alhama. Un mar de acero y corazón, compuesto por tres mil peones y dos mil quinientos jinetes, se alzaba listo para marchar hacia la ciudad desprotegida, bajo el mando de comandantes decididos y experimentados. Sin embargo, a pesar de su número y su bravura, la clave de su éxito residía en una estratagema concebida no en el campo de batalla, sino en las sombras de la diplomacia y el engaño.
Pedro de Zúñiga, astuto y audaz, había partido días antes con un pequeño séquito. Su misión era tan crítica como peligrosa: infiltrarse en Alhama haciéndose pasar por enviados del duque de Medina Sidonia, Enrique Pérez de Guzmán y Fonseca. La historia que llevaban consigo estaba tejida con la precisión de un tapiz: negociarían la defensa de Alhama a cambio de una suma considerable, sabiendo que los habitantes de la ciudad estaban desesperados por protección ante un inminente ataque que, según ellos mismos les confirmarían, se iba a producir en un mes.
Al llegar a Alhama, Pedro y su grupo fueron recibidos con una mezcla de suspicacia y alivio. Los alhameños, agobiados por el temor a un asedio, escucharon atentamente mientras los falsos enviados desplegaban su oferta. «Estamos aquí para asegurar que Alhama resista cualquier embate que los enemigos de Granada puedan lanzar», declaraba Zúñiga con una voz cargada de urgencia pero calmada por la seguridad de quien tiene respaldo. «El duque de Medina Sidonia nos ha enviado con la promesa de su protección, pero todo tiene su precio, y el tiempo apremia.»
Las negociaciones se extendieron durante dos días, mientras en la lejanía, el grueso del ejército sevillano avanzaba sigilosamente hacia su objetivo, caminando de noche y ocultándose durante el día. Zúñiga, conocedor de que sólo faltaban horas para la llegada de las tropas cristianas, jugó su última carta. Rebajó el precio inicialmente pedido, aceptando finalmente la suma que los alhameños podían ofrecer. El acuerdo se selló con un apretón de manos, ignorantes los alhameños de la trampa que se cernía sobre ellos.
La noche anterior al ataque, Zúñiga y su grupo fingieron celebrar el acuerdo alcanzado y prometieron que antes de un mes, traerían los refuerzos que la protección de la ciudad exigía. Con el dinero en sus bolsillos, recorrieron las tabernas de Alhama, gastando generosamente en vino y alegrías efímeras. Su comportamiento excesivo y la aparente embriaguez eran parte del acto; mientras tanto, invitaban sutilmente a los soldados que guardaban las puertas y murallas a unirse a su celebración. El vino fluyó libremente, y con cada copa servida, la vigilancia de Alhama se debilitaba. Entre brindis y danzas, los falsos diplomáticos se aseguraban de que las copas de los soldados que custodiaban las puertas y las partes críticas de la muralla nunca estuviesen vacías. Con cada trago, la vigilancia de la ciudad se debilitaba y el olvido se instalaba en los puestos clave.
Mientras tanto, a una distancia prudente y ocultos por la oscuridad, Juan Ortega de Prado y sus escaladores se preparaban para el asalto final. Armados con escalas y garfios, y revestidos por la sombra de la noche, avanzaban silenciosamente hacia las murallas menos defendidas de Alhama. El plan de Zúñiga había sido meticuloso: los puntos asignados para escalar eran precisamente aquellos donde la vigilancia ahora flaqueaba bajo el efecto del alcohol y la distracción.
Cuando las campanas de la iglesia marcaron la medianoche, los escaladores iniciaron su ascenso. La sorpresa fue total. Los pocos guardias aún conscientes no pudieron reaccionar a tiempo para sonar la alarma. Uno a uno, los defensores caían o eran neutralizados, sin que se derramase sangre innecesaria. Con habilidad y rapidez, los hombres de Ortega de Prado alcanzaron la cima de las murallas y, sin oposición, se dirigieron hacia los portones principales.
Zúñiga, aún en el papel del borracho jubiloso, hizo una señal preconvenida. Con un gesto teatral, tropezó y cayó cerca de la puerta, distrayendo a los últimos guardias justo cuando los escaladores abrían los cerrojos. Las puertas se abrieron con un estruendo de madera y hierro, anunciando la batalla.
Las tropas cristianas, que habían esperado en la oscuridad, entraron en Alhama como un río desbordado. La resistencia fue brutal y se tardó día y medio en rendir la plaza pero todo eso ya es Historia.