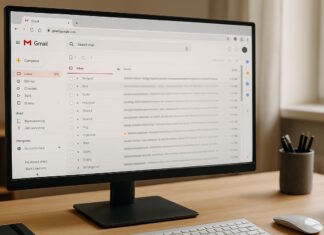Marcos había pasado la mayor parte de su vida entre los muros cargados de historia de Murcia, enseñando a jóvenes estudiantes sobre civilizaciones pasadas y los tumultuosos periodos que habían modelado el mundo moderno. Sin embargo, este verano había decidido hacer algo diferente. Cansado del calor sofocante del Mediterráneo y de la monotonía de su ciudad natal, decidió empacar su maleta y poner rumbo a Lisboa. Siempre había sentido una fascinación especial por la capital portuguesa, una ciudad que había estudiado en libros y visto en documentales pero nunca había experimentado en persona.
Al llegar a Lisboa, la brisa fresca del Atlántico lo recibió con una promesa de aventuras. El contraste con el cálido y a menudo árido clima de Murcia fue inmediato. Marcos sintió una oleada de emoción mientras se adentraba en las calles empinadas y empedradas de la ciudad, cada esquina rebosante de vida y cada fachada contando una historia diferente.
Decidido a explorar la ciudad sin un itinerario fijo, Marcos se dejó llevar por sus instintos, maravillándose ante los azulejos pintados a mano que adornaban muchos de los edificios. El arte del azulejo, una tradición que había estudiado pero nunca había visto en tal magnitud, lo fascinó profundamente. La forma en que los lisboetas habían incorporado esta arte en la arquitectura de su ciudad hablaba de un profundo respeto y amor por su cultura.
Una tarde, mientras exploraba el barrio de Alfama, decidió subirse al famoso tranvía 28. Había leído que este recorrido ofrecía una vista panorámica de los barrios más emblemáticos y pintorescos de Lisboa. Mientras el tranvía crujía y serpenteaba por las estrechas calles, Marcos observaba a los pasajeros: turistas con cámaras colgando del cuello y lisboetas que parecían inmunes al encanto que a los visitantes los cautivaba en cada vuelta.
Fue en una de estas vueltas donde la voz de una anciana llamó su atención. Sentada al fondo, con una mirada que parecía atravesar las décadas de historia que ella misma había vivido, la mujer observaba a Marcos con una sonrisa cálida y sabia. Su presencia tenía algo de tranquilizador, como si ella fuera parte del alma misma de Lisboa, esperando ser descubierta por aquellos que buscaban entender la verdadera esencia de la ciudad. En ese momento, Marcos no lo sabía, pero esta mujer, Amália, se convertiría en la llave que abriría las puertas de numerosas leyendas y relatos que cambiarían su visión de Lisboa para siempre.
El tranvía continuaba su recorrido, pero para Marcos, el tiempo parecía haberse detenido. Decidió acercarse a la anciana que le había llamado la atención. Su nombre era Amália, y pronto descubrió que era una fuente inagotable de historias y anécdotas sobre Lisboa. Cada pliegue de su rostro parecía marcar un capítulo de la historia de la ciudad que amaba profundamente.
«¿Sabes?», comenzó Amália con una voz que resonaba con la melancolía de los fados que tanto adoraba, «esta ciudad ha cambiado mucho, pero aún conserva el espíritu de la revolución de los claveles. Era una época de esperanza y de sueños de libertad». Marcos escuchaba fascinado mientras Amália le contaba sobre aquellos días vibrantes de abril de 1974, cuando los lisboetas se lanzaron a las calles, depositando claveles en los fusiles de los soldados, en un acto simbólico que culminaría en la caída de la dictadura.
Amália también le habló de los días dorados del fado, esa música que encapsula el alma portuguesa con sus melodías llenas de saudade, un término que no tiene traducción directa pero que refleja un sentimiento de melancolía y nostalgia. «El fado es más que música, es una forma de sentir y nadie lo cantaba como Amália Rodrigues», explicó, haciendo un juego de palabras con su propio nombre. Invitó a Marcos a acompañarla a una pequeña tasca esa noche, donde aún se podían escuchar los ecos de aquellos fados clásicos.
Marcos aceptó la invitación sin dudarlo. Los días siguientes los pasó inmerso en la cultura portuguesa, guiado por Amália. Visitaban mercados bulliciosos por la mañana, donde Amália le enseñaba a seleccionar los mejores productos como solo los locales saben hacerlo. Por las tardes, exploraban librerías antigüas y cafés escondidos donde Amália continuaba sus relatos sobre la historia y las leyendas de Lisboa.
Cada historia de Amália era una ventana a un pasado que Marcos solo había podido admirar a través de libros y conferencias. Pero escucharla de los labios de alguien que había vivido tantos cambios, que había visto transformarse su ciudad, le daba una nueva perspectiva que ningún texto podría haberle ofrecido. Amália no solo le hablaba de eventos y fechas; le transmitía las emociones y las pasiones de la gente que había sido parte de esos momentos.
Durante esos días, Lisboa se convirtió para Marcos en mucho más que un destino turístico; se transformó en un libro viviente, en el que cada calle y cada viejo edificio tenía una historia que contar. Y en el centro de todas esas historias estaba Amália, una mujer que había convertido el arte de narrar en un puente entre generaciones, conectando el pasado con el presente a través de su voz y sus recuerdos.
El último día de Marcos en Lisboa había llegado demasiado rápido. La ciudad y su nueva amiga, Amália, habían dejado una huella profunda en su corazón. Decididos a aprovechar cada momento restante, pasaron la mañana recorriendo el barrio de Belém, degustando los famosos pasteles de nata y contemplando el imponente Monasterio de los Jerónimos.
A medida que el sol comenzaba a descender sobre el Tajo, Amália llevó a Marcos a su pequeña casa en Alfama. Las paredes estaban adornadas con azulejos antiguos y fotografías en blanco y negro de Lisboa en otras épocas. Fue entonces cuando Amália sacó de un pequeño armario un objeto envuelto en un pañuelo de seda. Con manos temblorosas pero firmes, reveló un azulejo pintado a mano. Era una imagen vibrante de la Catedral de Murcia y el emblemático Puente de los Peligros, pintado con una precisión que dejó a Marcos sin aliento.
«Este azulejo», empezó Amália, «lo pinté hace muchos años, pero no sé qué lugar del mundo es» La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando el azulejo y destacando cada pincelada que reflejaba el amor de Amália por una tierra lejana.
Marcos no podía creer lo que veía. La Catedral y el puente estaban representados con tal detalle que por un momento se sintió transportado de vuelta a Murcia. «Amália», dijo con una sonrisa, «es Murcia, mi ciudad pero el Puente de los Peligros sigue en pie, resistiendo el paso del tiempo, igual que este azulejo.» Amália devolvió la sonrisa con un brillo en los ojos que hablaba de recuerdos y secretos compartidos entre las ciudades hermanas.
«Quiero que lo tengas», insistió ella, «como recuerdo de Lisboa y de los lazos que ahora unen nuestras historias. Que cada vez que lo mires, recuerdes los días que pasamos juntos y las historias que compartimos.» Marcos aceptó el regalo con un profundo sentido de gratitud y prometió que ocuparía un lugar especial en su casa y en su corazón.
Al despedirse, Amália abrazó a Marcos fuertemente. «Ahora llevas un pedazo de Lisboa contigo, y Lisboa siempre guardará un pedazo de ti», le susurró al oído. Con el azulejo cuidadosamente envuelto, Marcos caminó hacia la estación con una sensación agridulce. Sabía que estaba dejando atrás una parte de sí mismo, pero también sentía que llevaba consigo mucho más de lo que había traído.
Mientras el tren se alejaba de Lisboa, Marcos no pudo evitar mirar hacia atrás, hacia las colinas que ahora se teñían con los colores del atardecer. Lisboa no era ya solo un lugar en un mapa, sino un capítulo vivo en su vida, un capítulo que siempre recordaría con cariño y nostalgia.
La vuelta a Murcia fue un revuelo de emociones para Marcos. Cada calle le recordaba alguna historia de Amália, cada esquina de su ciudad natal parecía tener un nuevo matiz, visto ahora a través del prisma de su reciente aventura en Lisboa. Murcia, con su familiar clima mediterráneo y sus calles bañadas de sol, le daba la bienvenida a casa, pero parte de su corazón se había quedado en las colinas y calles empinadas de la capital portuguesa.
Marcos había colocado el azulejo de Lisboa junto a la ventana de su estudio, donde los rayos del sol lo iluminaban, haciendo que los colores vibraran con vida. Cada vez que lo miraba, las palabras de Amália resonaban en su mente, llenas de melancolía y sabiduría. La historia de su viaje ya no era solo suya, sino que estaba entrelazada con las de Amália y de todas las almas que había conocido en aquel breve pero intenso tiempo en Portugal.
Absorto en estos pensamientos, Marcos caminaba por la Glorieta de España en dirección a su casa. La tarde estaba cayendo y la ciudad comenzaba a iluminarse con las primeras luces de la noche. La vida cotidiana de Murcia se desenvolvía a su alrededor, ajena a las profundas reflexiones que ocupaban su mente. Tan enfrascado estaba en sus recuerdos, que casi no escuchó el silbato estridente del guardia de tráfico que, con un gesto imperioso, le ordenaba detenerse.
Un vehículo de emergencia pasó zumbando, seguido por otro; le hubiesen atropellado de no ser por el guardia. Algo grave había ocurrido. Marcos, recién sacado de su ensimismamiento, se acercó al guardia para preguntar. «Ha sido en el Puente de los Peligros», explicó el hombre con voz grave. «Se ha derrumbado, hay muchos heridos.»
El shock de la noticia golpeó a Marcos con la fuerza de un mazazo. El puente, ese mismo que Amália había imaginado, había caído tal y como estaba pintado en el azulejo. Las ironías de la vida se le revelaban con una claridad dolorosa. Amália había sentido algo especial sobre ese lugar, algo que quizás iba más allá de la nostalgia o la coincidencia.