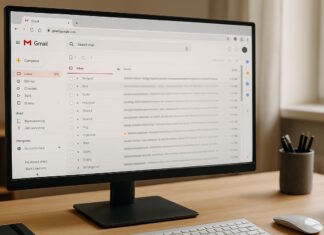La cantera
En el corazón árido de una antigua cantera de la sierra andaluza, el sol caía implacable sobre las piedras y el polvo que se levantaba con cada movimiento. José Antonio, un joven trabajador de veintitrés años, barría el polvo acumulado junto a las herramientas al final de su jornada. Había crecido en la sombra de esas rocas, en una casa pequeña donde aún vivía con su madre, Carmen, una mujer viuda que había dedicado su vida a cuidar de la explotación y de su familia con igual tenacidad.
Aunque la jornada había sido larga y el cansancio pesaba en sus hombros, José Antonio sentía una conexión profunda con ese lugar, no solo por los recuerdos de su infancia, sino también por el arraigado sentido de pertenencia a esa tierra árida y sus secretos ocultos. Mientras recogía, sus ojos captaron un destello inusual entre dos rocas grandes al fondo de la cantera. Curioso, se acercó y descubrió unos documentos mal escondidos bajo una piedra.
Los papeles estaban llenos de términos técnicos y cifras, pero una palabra resaltaba una y otra vez: litio. José Antonio sabía que el litio era valioso, muy buscado para la fabricación de baterías y otros componentes electrónicos. Leyendo más a fondo, descubrió un plan para demoler una sección de la antigua mina de estaño que hubo aquí antes de los áridos, declarada oficialmente insegura, pero que, según estos documentos, escondía una veta rica en ese mineral. Los dueños de la cantera planeaban cerrar la cantera, despedir a los diecisiete trabajadores que llevaban allí toda la vida y vender el sitio en negro a una multinacional noruega que, tras la demolición, «descubriría» el litio y haría una fortuna.
«Esto no está bien,» murmuró José Antonio, pensando en cómo la avaricia estaba a punto de destruir no solo el patrimonio natural sino también la comunidad que tanto había dependido de la cantera.
Decidido a encontrar una manera de detener el plan, buscó ayuda. No tardó en pensar en Araceli, la joven geóloga que había sido contratada recientemente por la empresa. Había escuchado rumores de que sus estudios sugerían que el mineral podría estar cerca y quizás ella también había visto algo.
Encontró a Araceli revisando unos mapas geológicos cerca de la entrada de la oficina. Con cautela, se acercó y le contó su descubrimiento. Araceli, con su cabello recogido en una coleta y las gafas resbalándose por la nariz debido al sudor, escuchó atentamente y frunció el ceño al ver los documentos.
«¡Lo sabía! Esto podría explicar las irregularidades que he encontrado en las mediciones y muestras recientes,» dijo ella, la preocupación era evidente en su voz. «Tenemos que hacer algo, José Antonio. No podemos permitir que destruyan este lugar y os echen a todos como perros.»
Ambos sabían que enfrentarse a los planes de la empresa sería peligroso, pero estaban decididos a proteger la cantera, no solo por su valor ambiental, sino también por la justicia hacia las generaciones que habían trabajado esa tierra. Armados con la verdad y una resolución inquebrantable, comenzaron a planificar cómo expondrían el escándalo sin saber que el tiempo para evitar la catástrofe ya estaba corriendo en su contra.
Decidieron darse una vuelta por la cantera como si no supieran nada y vieron carteles avisando a los propios trabajadores de la demolición. La noticia de que la voladura estaba programada en apenas hora y cuarto golpeó a José Antonio y Araceli como un balde de agua fría. Sin tiempo que perder, ambos se pusieron en marcha, ideando un plan frenético para detener la detonación y poder traer después a los medios de comunicación hasta el lugar para contar toda la historia.
«Tenemos que crear una distracción,» dijo José Antonio, con su mente funcionando a toda velocidad. «Algo que aleje a los guardias de la zona de detonación.»
Araceli asintió, sacando de su bolsa un mapa de la cantera. «Podemos usar los almacenes cerca del barranco. Si logramos incendiarlos, los guardias tendrán que atender esa emergencia y eso nos dará tiempo para desmontar la voladura.»
Sin dudarlo, se dirigieron hacia los almacenes, ubicados estratégicamente lejos de la boca de la mina. Mientras se acercaban, hasta el crujido de sus botas sobre la grava parecía excesivamente alto en el silencio tenso que los rodeaba. Araceli, con un considerable conocimiento práctico sobre sustancias químicas, preparó rápidamente un coctel incendiario utilizando productos de limpieza y disolventes encontrados en el cobertizo.
José Antonio, vigilando, notó una sombra moverse a lo lejos. «¡Cuidado! Alguien viene,» susurró. Unos momentos después un grupo de guardias de seguridad pasó cerca, conversando entre ellos, sin notar la presencia de los dos conspiradores agachados detrás de unos barriles. Una vez los guardias se alejaron, Araceli encendió una mecha improvisada y dejaron el lugar justo cuando las llamas comenzaron a devorar el almacén.
El fuego cumplió su propósito y mientras las sirenas comenzaban a sonar, José Antonio y Araceli corrieron hacia el lugar de la voladura. Pero su alivio fue breve cuando, al acercarse, José Antonio fue agarrado por detrás, reducido en un santiamén y esposado antes de que pudiera reaccionar.
«¡Pensabais que podíais detenernos, eh! ¡Ingenuos!» gruñó uno de los guardias, mientras arrastraba a José Antonio hacia una pequeña caseta y lo encerraba.
Araceli, que había logrado escabullirse, observaba con horror desde la distancia. Sabía que si no actuaba rápido, todo estaría perdido. Dirigiéndose a la caseta, utilizó unas horquillas para manipular la cerradura infructuosamente y luego, haciendo uso de toda su fuerza, se subió al techo metálico y forzó la trampilla de ventilación.
«¡José Antonio!» susurró desde la abertura. Él, mirando hacia arriba, logró trepar y salir justo a tiempo.
Mirando el reloj, Araceli suspiró aliviada al ver que aún tenían doce minutos. Corriendo hacia la zona de la mina, intentaron acercarse al punto de detonación, pero un grupo de guardias los avistó y comenzó a gritarles para que se detuvieran; viendo que ellos continuaban sin hacerles caso, empezaron a disparar al aire. Sin otra opción, muertos de miedo, se adentraron en la mina, donde la oscuridad y el eco de sus pasos les envolvía.
Cincuenta metros dentro, encontraron lo que parecía ser el centro de la operación de voladura: varias cajas de dinamita y sacos de arena, pero sin los típicos temporizadores con enormes números rojos de las películas, solo un cable que se perdía en la oscuridad hacia el exterior. No había cable rojo y cable azul; sólo un miserable cable trenzado amarillento por el paso de los años en el almacén.
Tras un tenso debate, decidieron cortar el cable y que pasara lo que tuviera que pasar. Uniendo sus manos, ambos cerraron los ojos y cortaron. Un instante eterno. Nada. Gritaron de júbilo, pero la alegría de Araceli se convirtió en dolor cuando un latigazo eléctrico la recorrió. El cable acababa de recibir la corriente necesaria para la detonación: se habían salvado por segundos.
Respiraron aliviados al darse cuenta de que, a pesar del susto, la detonación no había ocurrido. Sin embargo, su celebración fue corta cuando oyeron voces acercándose. Habían ganado una batalla pero no la guerra; era hora de esconderse de nuevo y prepararse para lo que venía.
«Vamos, tenemos que movernos,» susurró Araceli, tirando del brazo de José Antonio hacia las profundidades desconocidas de la mina, buscando desesperadamente un nuevo escondite antes de que los descubrieran. Su lucha por salvar el yacimiento se había convertido ahora en una lucha por sus propias vidas.
La oscuridad de la mina se había convertido en un laberinto de ecos y sombras. José Antonio y Araceli, exhaustos y desesperados, se adentraron más en las entrañas de la tierra, buscando un lugar donde esconderse de los guardias y dinamiteros que se acercaban rápidamente. La tensión en el aire era palpable, con el ruido de las botas contra el suelo rocoso resonando como tambores de guerra en sus oídos.
En su huida desenfrenada, encontraron una galería lateral que parecía prometedora. Sin embargo, su esperanza se desvaneció rápidamente al descubrir que la galería estaba cerrada por una pesada reja de metal. Intentaron forzarla, pero era inútil; estaban atrapados.
Mientras los guardias se acercaban, no tuvieron más remedio que rendirse. Los hombres los capturaron con rapidez, atándolos con bridas de nylon y cuerdas gruesas y dejándolos junto a las cajas de dinamita que habían intentado neutralizar. El frío metálico del acero y el olor acre de la pólvora llenaban el aire, un recordatorio sombrío de lo cerca que estaban del final.
«¿Así es como termina todo?», murmuró Araceli, con su voz temblorosa por el miedo y la resignación.
José Antonio, con la mirada fija en la oscuridad, sentía una amarga decepción. «Parece que sí,» respondió, su voz era apenas un susurro ronco. «Lo siento, Araceli. Deberíamos haberlo hecho mejor.»
Pero cuando el desaliento estaba a punto de consumirlos, un sonido rompió el silencio. Eran voces, pero no las de sus captores. Eran claras, fuertes y familiares. De repente, la figura de una mujer se perfiló en la entrada de la galería, seguida por varios hombres uniformados. Era Carmen, la madre de José Antonio, y con ella venía su otro hijo, Javier, un Guardia Civil, junto a algunos de sus compañeros del cuerpo.
«¡José Antonio! ¿Estás bien?», gritaba Carmen, avanzando hacia ellos con una linterna en una mano y agitando la otra airosamente. «Sabía que algo no iba bien. Mi José Antonio nunca se pierde mis almóndigas y hoy no subió a comer.» Sin parar de hablar, orgullosa de sus dotes detectivescas, la mujer no paraba de hablar. «Que viendo que no venía y que no me cogía el teléfono, me he bajado a la cantera y he visto sus cosas y la moto y tó como si hubiera echado a correr y yo que lo conozco como si lo hubiera parido, me figuré que algo raro…» No había quien la callara.
Javier y sus compañeros guardias rápidamente desataron a José Antonio y Araceli y tras escucharlos salieron rápidamente para lanzar una orden de detención contra guardias y dinamiteros que, lógicamente, habían puesto pies en polvorosa al ver los Land Cruiser blancos y verdes, lo que lógicamente pareció perfecto a Carmen, que opinaba que debían ser como once o doce porque no los había visto pero según coches vio esta mañana y a ella no se le escapa un detalle, esos debían ser.
Mientras los guardias y dinamiteros eran detenidos uno tras otro, Javier organizaba la evacuación del área y aseguraba la escena y Carmen seguía contando cómo ella era mujer difícil de engañar y que se fija en todos los detalles. Tuvieron que venir unos camiones del Ejército para llevarse con seguridad la casi media tonelada de explosivos que se iba a emplear en la voladura y a los soldados Carmen les contó que una vez, siendo ella mozuela también pilló al encargado de la panadería que estaba sisando harina porque se había dado cuenta de que los panes pesaban menos que antes, pero como ella tiene ese ojo para los detalles, lo vio, lo mismo que ha visto que su José Antonio está ahora más delgado.
«José Antonio, ven aquí que vean estos señores cómo estas más flaco que últimamente, desde que llegó la geóloga nueva, no comes mucho y te estás…»
«¡Mamá, por favor!» 😀