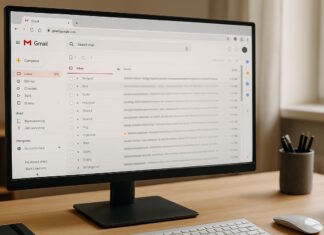La piedra de luz
Era un día soleado en Mérida, de esos que preludian el bullicio del Festival de Teatro Clásico. Antonio, con la veteranía de quien conoce cada adoquín de sus calles, ajustaba el retrovisor de su Toyota Prius. Tras años al volante, ahora sólo trabajaba por las mañanas, excepto durante el festival, cuando la ciudad revivía historias de antaño y el movimiento de turistas y locales se intensificaba.
Esa mañana, su móvil sonó más temprano de lo habitual. El encargo venía directo del Parador de Turismo, en pleno corazón de Mérida. Debía recoger a una turista, descrita por la recepcionista como una señora mayor, elegante, que requería transporte hasta la Concatedral Metropolitana de Santa María la Mayor. Solo eran 500 metros, pero Antonio nunca ponía en tela de juicio las necesidades de sus pasajeros.
Al llegar al Parador, la encontró esperándolo en la entrada. Vestía un traje de chaqueta de tono crema impecable y sostenía un pequeño bolso de mano de cuero que parecía tan antiguo como valioso. Sus gafas de montura dorada reflejaban un semblante serio pero sereno.
—Buenos días, señora. ¿Hasta la Concatedral, verdad? —saludó Antonio mientras abría la puerta trasera del coche.
—Sí, muchas gracias, joven —respondió ella con una voz suave de un acento extranjero inidentificable que ocultaba una firmeza inesperada.
El trayecto fue breve. El Prius deslizó suavemente por las estrechas calles mientras Antonio intentaba romper el silencio con charla sobre el festival. Pero la señora parecía perdida en sus pensamientos, observando con una mirada nostálgica las fachadas de piedra de Mérida.
Al llegar, justo antes de descender del coche, la señora lo detuvo con una mano delicada pero decidida.
—Espere aquí, por favor. No tardaré mucho —dijo mientras se ajustaba el bolso y cerraba la puerta tras ella.
Antonio asintió, y mientras observaba cómo la figura de la señora se perdía entre las sombras renacentistas de la entrada de la concatedral, no pudo evitar sentir una mezcla de curiosidad y aprehensión. Era un encargo más, pero algo en el aire sugirió que este día no sería como los demás.
Antonio esperó pacientemente fuera de la Concatedral Metropolitana de Santa María la Mayor, jugueteando con las llaves del Toyota Prius, mientras la gente entraba y salía del templo. La señora, que había entrado con un paso decidido, le había dicho que tardaría poco; mencionó algo sobre otro destino posteriormente, pero no dio detalles. Antonio no era hombre de entrometerse en los asuntos de sus clientes, sin embargo, el tiempo comenzaba a pesarle.
Transcurridos más de treinta minutos sin señales de la elegante dama, la impaciencia pudo más que él. Decidió dejar el coche y entrar a la iglesia a asegurarse de que todo estuviera bien. La atmósfera dentro de la concatedral era fresca y olía a incienso. Los murmullos de las oraciones y los pasos amortiguados por las alfombras llenaban el espacio. No había rastro de la señora en las bancas, así que continuó hacia un rincón más apartado y sombrío, donde las velas parpadeaban con timidez.
Allí, en el suelo, yacía el cuerpo de la señora, con el rostro sereno pero la bufanda enredada de forma amenazante alrededor de su cuello. Antonio se quedó petrificado, incapaz de creer lo que sus ojos veían. Con manos temblorosas, sacó su móvil y llamó a la policía, comunicando el macabro hallazgo.
La policía llegó con rapidez y, tras las primeras indagaciones, le pidieron que se retirara del lugar y se preparara para una posible citación judicial como testigo. Aún con el shock pintado en el rostro, Antonio se dirigió a su coche, intentando procesar los eventos; hoy ya no iba a trabajar más, no estaba en condiciones.
Al arrancar el Prius y enfilar hacia su casa en el barrio de San Andrés, notó en el retrovisor un coche negro que parecía seguirlo. Al principio pensó que era coincidencia, pero el vehículo persistió, imitando cada uno de sus giros. En un intento de despistarlo, Antonio aceleró y tomó varias calles al azar, pero el coche negro se mantuvo obstinadamente detrás.
Finalmente, otro vehículo le bloqueó el paso abruptamente y varios hombres bajaron del coche negro. Su aspecto era severo y aunque uno podría confundirlos con policías, algo en su porte sugería otra cosa. Hablaban con acento extranjero, quizás árabe, y lo abordaron con preguntas agudas sobre lo que había visto y lo que sabía de la señora.
Antonio, sinceramente desconcertado y asustado, insistió en que no sabía nada, que solo era el taxista. Tras unos momentos tensos y algunas miradas entre ellos, decidieron dejarlo ir, no sin antes advertirle que estarían pendientes. Con el corazón latiendo a mil y la confusión nublando su mente, Antonio se alejó lentamente, observando cómo el coche negro se perdía en la dirección opuesta.
El resto del camino a casa fue un torbellino de pensamientos sobre lo que había ocurrido y lo que podría significar. Sin duda, había algo grande en juego, algo que iba más allá de un simple servicio de taxi. Pero lo que Antonio no sabía era que esto solo era el principio de una trama mucho más profunda y peligrosa.
A medida que Antonio se acercaba a su casa en el barrio de San Andrés, con los nervios todavía a flor de piel tras el inexplicable interrogatorio de los hombres de acento árabe, su tranquila tarde dio un nuevo giro. Justo cuando giraba en la última esquina antes de llegar a su domicilio, dos coches se deslizaron silenciosamente desde direcciones opuestas y bloquearon la calle, impidiéndole el paso. Los vehículos eran grandes, de esos que intimidan solo con su presencia y de ellos descendieron varios hombres que exhibían una seriedad profesional.
Estos hombres, que hablaban entre sí en un hebreo claro, contrastaban con los del primer encuentro. Sus preguntas eran directas, cortantes, pero igual de urgentes, queriendo saber detalles sobre la señora y lo ocurrido en la iglesia. Antonio, ya cansado y algo irritado por la situación, respondió con preguntas propias, exigiendo saber qué estaba sucediendo realmente.
—¿Qué es lo que se ha perdido? ¿Por qué tanto interés en una pobre señora que apenas conocí? —inquirió con una mezcla de frustración y curiosidad.
Los hombres se miraron entre sí, percibiendo que Antonio realmente no tenía información relevante. Tras un breve y tenso murmullo en su idioma, decidieron retirarse, no sin antes advertirle que mantuviera la boca cerrada sobre estos encuentros. Confundido pero aliviado de que se fueran, Antonio continuó hasta su casa, aunque sentía que el corazón le iba a explotar.
Una vez en casa, y con la cabeza dando vueltas sobre los extraños sucesos del día, decidió no quedarse de brazos cruzados. Comenzó a investigar sobre la Concatedral Metropolitana de Santa María la Mayor. Lo que descubrió lo dejó atónito: la iglesia tenía una historia envuelta en misterios y leyendas, entre ellas, una que hablaba de un tesoro bíblico traído desde Jerusalén. Según los textos que logró consultar en Internet, un califa español que había participado en el asedio de Jerusalén durante el califato de Córdoba, había traído parte de ese tesoro sagrado y lo había escondido en esta iglesia, que antes fue mezquita y fue saqueada en el siglo X, cuando se le perdió la pista al tesoro de Mérida.
Pensativo, Antonio reflexionaba sobre la conexión de la señora con este tesoro. ¿Podría ser que ella estuviese involucrada de alguna manera con estos antiguos artefactos? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una forma que agitaba aún más su intriga.
Decidido a entender mejor la situación, Antonio planificaba ya su próximo paso cuando un golpeteo suave en la ventana lo sobresaltó. La luna llena iluminaba la figura de uno de los curas que había visto aquella mañana en la Concatedral Metropolitana de Santa María la Mayor, asomándose con un semblante grave y urgente.
—¿Puedo entrar? Es importante —la voz del cura sonaba temblorosa pero firme.
Una vez dentro, el cura respiró hondo antes de hablar. Reveló que la señora que Antonio había transportado esa mañana pertenecía a una orden religiosa que durante siglos se había enfrentado a los sarracenos y provenía de Damasco. Había llegado a Mérida con una misión especial: devolver una reliquia sagrada a la iglesia. Se trataba de la Piedra de Luz, parte del tesoro bíblico que había sido extraído de Jerusalén y que, por avatares del destino, había acabado en manos equivocadas.
—Ella fue asesinada antes de poder completar su tarea. Creemos que quien la mató buscaba apoderarse de la piedra —explicó el cura, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y determinación. —Últimamente rondan por la iglesia gentes raras de todo tipo, incluso con armas y todos sabemos que todos estamos buscando lo mismo.
Antonio, aún medio adormilado pero cada vez más absorbido por la historia, asintió para que continuara. La intriga había despejado cualquier rastro de sueño.
—Necesito tu ayuda para ver si, por alguna razón, la dejó en tu coche. Es un objeto muy pequeño, pero de un valor incalculable.
Juntos, fueron a la cochera donde el Prius esperaba en silencio. Con la ayuda de una linterna, comenzaron a inspeccionar el interior del vehículo, prestando especial atención al lugar donde la señora había estado sentada. Antonio, recordando el extraño ángulo que había notado en el apoyabrazos trasero durante la limpieza, lo abrió y allí, escondida en una pequeña caja de madera, encontraron la Piedra de Luz.
Al abrir la caja, una luz tenue pero intensamente hermosa inundó el garaje. Era como si un pedazo de cielo nocturno de luna llena hubiese decidido anidar en aquel pequeño objeto. El cura, visiblemente emocionado, se arrodilló y comenzó a rezar en un susurro apenas audible en un idioma incomprensible para Antonio, sus palabras sonaban como un murmullo de fe y gratitud.
—Esta piedra representa mucho más que un valor material; es un símbolo de nuestra conexión con lo divino —murmuró el cura, levantándose con cuidado. Tomó la piedra y la envolvió con reverencia en un paño antes de guardarla en su bolsa.
—Gracias, Antonio. Has hecho más de lo que imaginas esta noche. Tu ayuda ha sido crucial.
Una vez solo, Antonio regresó a su dormitorio con la imagen de la luz emergiendo de la cajita grabada en su mente. Se tumbó en la cama, reflexionando sobre los eventos de las últimas horas. La sensación de haber tocado algo mucho más grande que él lo envolvía. Su Toyota Prius, un simple coche, había albergado un tesoro de proporciones históricas y espirituales.
Mientras la noche avanzaba hacia el alba, Antonio no pudo evitar sonreír levemente, pensando en la extraordinaria cadena de eventos que lo habían vinculado para siempre a la historia bíblica. Con esa sonrisa aún en sus labios, cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño, sabiéndose parte de algo trascendental. Era, sin duda, un humilde taxista, pero esa noche había sido el guardián de un tesoro divino.
Desde entonces, aunque no le ha explicado a nadie el porqué, su taxi recorre las calles de Mérida con una pequeña pegatina de vinilo que reza «El Arca de la Alianza» y él, cada vez que la mira, se sonríe.