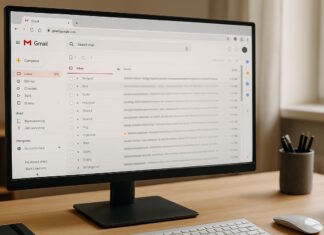Mónica ajustó el objetivo de su cámara con una precisión casi mecánica. Llevaba horas fotografiando las mismas joyas, una tras otra, desde distintos ángulos, con diferentes tipos de luz. El brillo metálico de los collares, pulseras y pendientes ya no le despertaba ninguna emoción. La emoción había sido reemplazada por el agotamiento. Cada clic de la cámara resonaba en su cabeza como el tic-tac de un reloj, recordándole que el tiempo pasaba lentamente y que aún quedaban muchas piezas por capturar.
Era una fotógrafa profesional, y su trabajo le apasionaba. Había viajado por medio mundo, retratando desde paisajes exóticos hasta retratos conmovedores. Sin embargo, esta vez, el encargo no le entusiasmaba en absoluto. La prestigiosa marca de grandes almacenes le había pedido que documentara toda su colección histórica de bisutería, una tarea que, en un principio, había aceptado con cierto interés. No obstante, ahora, tras casi dos semanas sumida en un mar de collares, pendientes y anillos, sentía que la magia del trabajo se había desvanecido.
Mónica suspiró, tratando de recobrar la concentración. «Un trabajo es un trabajo», se dijo a sí misma, recordando las palabras que solía repetir su madre cuando la veía cansada. Pero incluso esa frase, que antes la motivaba, sonaba hueca en su mente. El cansancio no solo era físico; había algo más, una sensación de monotonía que se había instalado en su espíritu y que no lograba sacudirse.
El estudio en el que trabajaba estaba perfectamente iluminado, con una luz blanca y fría que realzaba cada detalle de las piezas que fotografiaba. Pero esa perfección solo acentuaba su cansancio, haciendo que el trabajo le pareciera interminable. Miró el reloj; aún faltaban varias horas para poder dar por finalizado el día.
Se pasó una mano por la frente, apartando un mechón de cabello rebelde, y se obligó a concentrarse en la siguiente pieza, un anillo dorado con un pequeño rubí en el centro. Lo sostuvo bajo la luz, intentando encontrar el ángulo perfecto para capturar su esencia. Pero, por mucho que lo intentara, ese anillo no le decía nada. Era simplemente otra joya más, parte de una colección que empezaba a parecerle interminable.
«¿Qué hago aquí?», pensó Mónica por un instante, sintiendo cómo la rutina le pesaba en el alma. Su pasión por la fotografía seguía intacta, pero este encargo específico comenzaba a asfixiarla, a hacerla dudar de su capacidad para encontrar belleza en lo cotidiano. Necesitaba un cambio, algo que le devolviera la chispa que tanto amaba en su trabajo.
Pero, de momento, no había escapatoria. Solo podía seguir adelante, pieza tras pieza, foto tras foto, esperando que, de alguna manera, su pasión por la fotografía la rescatara de ese laberinto de monotonía en el que se había perdido.
Mientras ajustaba el enfoque para la siguiente fotografía, Mónica no podía evitar pensar en lo que le esperaba el fin de semana. Un tema familiar que no le interesaba en absoluto, pero que, sin embargo, ocupaba un rincón de su mente. Con un último suspiro, se preparó para seguir adelante con la sesión, sin saber que, en breve, su vida iba a tomar un giro completamente inesperado.
El regreso a Torrecastillo
El tren avanzaba con un suave traqueteo, y Mónica observaba el paisaje desde la ventana, pero su mente estaba lejos de las verdes colinas y los cielos nublados. Estaba inquieta, y esa incomodidad no provenía solo del cansancio acumulado por el trabajo. Había algo más profundo, una sensación de anticipación mezclada con una indiferencia que no lograba comprender del todo.
El destino de su viaje, Torrecastillo, era un pequeño pueblo en lo alto de una colina, rodeado de campos de trigo y olivares. No había vuelto allí desde hacía años, desde que sus padres dejaron de llevarla de vacaciones en verano. El pueblo, en su memoria, era un lugar tranquilo, casi estático, donde el tiempo parecía detenerse. Sin embargo, ese fin de semana tendría que enfrentarse a algo que preferiría evitar: la herencia de su tía abuela, la hermana de su padre, fallecida hacía apenas un mes.
Mónica nunca había tenido una relación cercana con esa mujer. Apenas la recordaba de alguna visita rápida durante su infancia. Sabía que su tía había sido una persona reservada, casi hermética, que había vivido sola durante décadas tras la muerte de su marido. La noticia de su fallecimiento no la había impactado en lo más mínimo. Sin embargo, como una de las pocas parientes vivas, se sentía obligada a acudir a la casa de Torrecastillo, donde los herederos se reunirían para decidir qué hacer con la propiedad y las pertenencias.
Sus pensamientos se mezclaban entre la obligación familiar y la desgana personal. ¿Qué le importaba a ella esa herencia? La idea de repartir muebles viejos, documentos amarillentos y recuerdos de una vida que no era la suya le resultaba profundamente aburrida. Pero había algo más que la incomodaba: el hecho de que estaría rodeada de familiares que apenas conocía. Sus primos, sus tíos, todos ellos tan distantes como la propia Torrecastillo. Gente con la que no compartía más que un apellido y un pasado que había quedado atrás hacía mucho tiempo.
El tren redujo la velocidad al acercarse a la estación del pueblo. Mónica recogió su bolso y se preparó para bajar. El aire fresco del campo la golpeó en el rostro cuando salió del vagón, sacudiéndola un poco de su letargo. Respiró hondo, intentando relajarse. Sabía que ese fin de semana no sería fácil, pero intentó convencerse de que no sería más que una breve visita. Entrarían en la casa, discutirían lo necesario y luego, con suerte, podría volver a su rutina, lejos de esas preocupaciones que no sentía propias.
Cuando tomó el camino hacia la casa de su tía, notó que el pueblo seguía siendo casi igual que en sus recuerdos. Las mismas calles empedradas, las casas encaladas, el olor a leña quemada en el aire. Todo parecía atrapado en el tiempo, inmune al paso de los años. Pero había algo en el ambiente, un matiz apenas perceptible, que la hacía sentir incómoda. Quizás era el peso de lo que estaba por venir, o tal vez simplemente era el cansancio acumulado.
Al llegar a la casa, una vieja construcción de piedra con ventanas pequeñas y contraventanas verdes, Mónica se detuvo por un momento en la puerta. Inspiró profundamente antes de empujar el pesado portón de madera. Al entrar, fue recibida por un silencio que parecía llenar cada rincón de la casa. El aire estaba cargado de polvo y un olor a cerrado que le resultó desagradablemente familiar.
Sus pasos resonaron en el suelo de madera mientras avanzaba por el oscuro vestíbulo. Recordaba ese lugar, aunque vagamente, como un laberinto de habitaciones frías y mal iluminadas, donde su tía se movía como un espectro silencioso. Y ahora, ese espectro ya no estaba, pero su presencia se sentía en cada rincón, como si la casa misma conservara su espíritu.
Al fondo del pasillo, vio una luz que se filtraba por la puerta entreabierta de lo que debía ser el salón. Mónica respiró hondo una vez más y se dirigió hacia allí. Sabía que dentro la esperaban sus familiares, dispuestos a comenzar con la tarea que tanto le desagradaba. Estaba preparada para pasar por ese trámite con la mayor rapidez posible, sin saber que, en realidad, lo que encontraría en esa casa cambiaría su vida de maneras que nunca hubiera imaginado.
El descubrimiento
El salón estaba iluminado por la luz mortecina de una tarde nublada, filtrándose a través de las pesadas cortinas de terciopelo que, al parecer, no habían sido descorridas en años. Al entrar, Mónica se encontró con el resto de su familia: cinco personas que, como ella, habían venido a cumplir con un deber más que por deseo. Sus primos y tíos la saludaron con una mezcla de indiferencia y cortesía, como si cada uno estuviera más concentrado en sus propios pensamientos que en el encuentro.
Las conversaciones que siguieron fueron breves y formales. El reparto de la herencia no prometía ser complicado. No había grandes riquezas, solo la casa y sus contenidos, objetos acumulados durante décadas por una mujer solitaria. Mónica participó en las discusiones con la misma apatía que el resto, deseando que todo terminara cuanto antes.
Pronto, se pusieron manos a la obra. Cada uno se dispersó por las habitaciones, buscando algún objeto que pudiera tener algún valor sentimental o económico. Mónica, sin mucho interés, se dirigió hacia una de las estanterías del salón, cubierta de polvo y libros olvidados. La casa, ahora vacía de vida, parecía un mausoleo, un lugar donde el tiempo se había detenido y el pasado se resistía a desvanecerse.
Mientras sus dedos recorrían las viejas encuadernaciones, algo llamó su atención. No era un libro, sino una pequeña caja de madera, cuidadosamente colocada entre dos volúmenes de aspecto antiguo. La caja, adornada con intrincados grabados, parecía fuera de lugar en ese entorno desordenado. Mónica la tomó con curiosidad y la abrió con cuidado, revelando un objeto que brillaba tenuemente en su interior.
Era un anillo, simple y dorado, con una pequeña piedra en su centro que reflejaba la luz con un brillo discreto. Junto al anillo, doblada cuidadosamente, había una nota escrita a mano. Mónica la desdobló y leyó en voz baja las palabras que cambiaron el tono de la tarde:
«Si cruzas el puente con este anillo,
serás quien quiera ser
a la de una, a la de dos, o a la de tres.»
La extraña promesa en la nota la dejó perpleja. Durante un momento, pensó en enseñársela a sus primos, pero algo la detuvo. Había una sensación de misterio en esas palabras que despertó su curiosidad, algo que la incitaba a mantenerlo en secreto. Cerró la caja y la deslizó en el bolso, decidiendo investigar más tarde a qué podría referirse esa frase.
Las horas pasaron lentas en la vieja casa y finalmente, con la distribución de los objetos acordada, los herederos comenzaron a despedirse. Mónica, sin embargo, no podía dejar de pensar en el anillo y en la nota que lo acompañaba. ¿Qué significaba? ¿Qué puente mencionaba? Recordó, entonces, un puente en particular: el puente de piedra en las afueras del pueblo, conocido por todos como el «puente romano», aunque se sabía que era mucho más moderno y que ella, en sus años de juegos infantiles en el pueblo, había oído nombrar a otros niños como «el puente de la sortija» sin que nadie le hubiese dado ninguna explicación del porqué.
La curiosidad fue más fuerte que la fatiga acumulada de los días anteriores. Sin decirle nada a nadie, salió de la casa y se dirigió hacia las afueras del pueblo, donde el puente se alzaba sobre un pequeño arroyo, rodeado de árboles que susurraban con el viento. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un color ámbar mientras Mónica se acercaba al puente, con el anillo firmemente guardado en su bolso.
Al llegar, sacó el anillo y lo observó a la luz del atardecer. El metal dorado brillaba de manera extraña, como si tuviera un resplandor propio. Mónica sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no era miedo lo que sentía, sino una mezcla de emoción y anticipación. Colocó el anillo en su dedo y, con una última mirada al paisaje que la rodeaba, decidió cruzar el puente.
Sus pasos resonaron en la piedra, cada uno más firme que el anterior. A medida que avanzaba, sentía una energía extraña, como si el mundo a su alrededor se transformara de manera imperceptible. Cuando llegó al otro lado, una brisa cálida la envolvió y en ese instante su teléfono comenzó a sonar. Sorprendida, lo sacó del bolsillo y vio en la pantalla un número desconocido de Nueva York.
Respondió con cautela y la voz al otro lado de la línea le hizo una oferta que parecía sacada de un sueño: una agencia de fotografía de renombre le pedía que realizara una sesión para la revista Sports Illustrated, aceptando todas las condiciones que ella había pedido simpre que fuera tan bueno como el anterior. Mónica sintió que el corazón le latía con fuerza, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Era una oportunidad que había soñado en silencio durante años y ahora se le presentaba como si la magia del anillo hubiera hecho su trabajo.
Con la mente en un torbellino de emociones, Mónica miró hacia atrás, hacia el puente que acababa de cruzar. La promesa de la nota había sido cumplida pero la realidad de su nuevo destino apenas comenzaba a asimilarse en su mente.
Nadie acierta a la primera
La llamada de la agencia en Nueva York la había dejado atónita, pero lo que más la inquietaba era la aparente naturalidad con la que todo estaba sucediendo y se preguntó «¿A qué trabajo anterior se refieren? ¿Cómo voy yo a fotografiar modelos en bañador si no he retratado a nadie en mi vida?».
Decidida a explorar las posibilidades de esta nueva realidad, Mónica comenzó a investigar. Abrió su agenda en el móvil y descubrió que ahora estaba llena de contactos que no recordaba haber agregado: nombres de agentes, editores de revistas, e incluso el de una secretaria personal. Se animó a hacer una llamada para probar si todo aquello era real. Marcó el número de su supuesta secretaria y, para su sorpresa, fue atendida al instante por una voz profesional y amable que se dirigió a ella como «doña Mónica».
Le pidió que organizara un viaje a Mallorca para el próximo fin de semana, algo casual, solo para «probar» cómo funcionaba todo. En menos de una hora, recibió un correo con la confirmación de vuelos, la reserva en un exclusivo hotel frente al mar, y una lista de los restaurantes más populares en la isla, todo preparado con una eficiencia impresionante, junto con una felicitación por el éxito de su última sesión de moda en Milán. Mónica no podía creer lo que estaba viviendo; todo parecía un sueño, uno del que no quería despertar pero «¿qué sesión de moda ni qué demonios… si yo sólo hago catálogos?».
Decidió explorar un poco más. Abrió la aplicación de su banco y, al ver el saldo, casi se le detuvo el corazón. Había una cifra abrumadora que superaba por mucho cualquier cantidad que hubiese tenido antes. Y en su bolso, encontró varias tarjetas de crédito con su nombre, tarjetas que nunca había solicitado pero que ahora estaban allí, disponibles para ella por trabajos… que ella no había hecho ni sabía cómo se hacían. Todo esto era absurdo… y peligroso porque antes o después descubrirían que ella en realidad era fotógrafa de estudio y no sabía anda de todo este mundo al que ahora parecía pertenecer.
Ahora necesitaba tiempo para reflexionar y no hacer tonterías así que decidió volver con sus parientes pero no decirles nada y tumbarse en la cama para pensar cómo se iba a organizar ¡ya disfrutar de todo esto!. Al llegar a la casa de su tía, el ambiente seguía igual de sombrío y silencioso que antes. Sus familiares habían terminado las formalidades y ahora conversaban en voz baja en el salón, como si el mismo aire enrarecido de la casa impusiera un tono de respeto forzado. Nadie parecía notar el cambio en Mónica, ni la sonrisa que se asomaba en sus labios ni la ligera chispa de emoción en su mirada.
Se excusó rápidamente, alegando cansancio, y se dirigió a la habitación que le habían asignado. Cerró la puerta tras de sí y se dejó caer en la cama, sacando de nuevo el teléfono para revisar los detalles de la oferta, verificar los contactos y la agenda y notó con horror que todo había desaparecido. Los números de la secretaria, los correos, incluso el saldo en su cuenta de banco. Todo había vuelto a ser como antes, como si esa maravillosa vida que había experimentado hubiera sido solo un espejismo.
Mónica sintió un vacío en el estómago. Se quedó petrificada en la cama, mirando al techo como si esperara que le ofreciera alguna respuesta. Al cabo de unos minutos, comprendió lo que había sucedido: al cruzar de nuevo el puente para volver a la casa, el efecto del anillo había desaparecido, devolviéndola a su vida anterior.
Después de una mala noche en la que apenas pudo dormir dándole vueltas a todo, se levantó con una mezcla de desilusión y alivio. Sus primos seguían conversando en el salón, ajenos a la tormenta que se agitaba en su interior. El anillo aún estaba en su dedo, brillante y misterioso, como si nada hubiera cambiado. Pero ahora sabía que tenía un poder inmenso, uno que podía darle cualquier vida que deseara, pero que también podía quitárselo todo en un instante.
Mónica se sentó en la cama, contemplando el anillo. La decisión de qué hacer con él era suya. Podía volver al puente y recuperar esa vida de éxito o podía dejarlo todo atrás y seguir adelante, sabiendo que tenía en sus manos el poder de cambiar su destino. Pero ahora comprendía que, con ese poder, también venía una gran responsabilidad y, quizás, un precio que aún no había sido revelado.
Lo que Mónica sí tenía claro es que ya había consumido dos de las tres oportunidades que ofrecía el anillo.
Mónica pasó el día siguiente sumida en sus pensamientos, atrapada entre la tentación y la cautela. No dejaba de pensar en el poder del anillo y en las posibilidades que le ofrecía. La idea de poder elegir cualquier vida era tan seductora como aterradora. Sin embargo, la curiosidad y el deseo de explorar esos nuevos horizontes fueron más fuertes.
Esa tarde, decidió volver al puente, pero esta vez con una idea clara en mente. ¿Qué pasaría si, en lugar de ser una fotógrafa famosa, optara por una vida de lujos inimaginables? Una vida en la que el dinero no fuera un problema, donde pudiera disfrutar de todos los placeres que el mundo ofrecía sin preocuparse por nada más.
Recordó entonces la nota que había encontrado con el anillo: «Serás quien quiera ser a la de una, a la de dos, o a la de tres.» Había cruzado el puente dos veces y ambas la habían dejado insatisfecha. Ahora sabía que no se trataba solo de tener dinero o éxito, sino de encontrar un equilibrio entre sus deseos y la realidad misma.
Mónica decidió que no quería vivir esa vida falsa de éxito inmerecido. Aunque le resultaba difícil admitirlo, extrañaba la simplicidad y la autenticidad de su existencia. Sabía que tenía una última oportunidad de cambiar su destino. Esta vez, no quería simplemente ser rica o famosa; quería una vida plena, en la que pudiera ser feliz, pero sin perderse a sí misma en el proceso.
La última elección
Mónica sabía lo que quería. Después de las experiencias que el anillo le había dado, había llegado a una conclusión: la felicidad no residía en el éxito abrumador ni en la riqueza desmedida. Lo que deseaba era algo mucho más simple, algo que, en su vida anterior, había dado por sentado. Quería una vida donde pudiera ser quien siempre había sido, pero con la certeza de que tendría lo suficiente para vivir sin preocupaciones, y lo más importante, quería compartir su vida con alguien que realmente la apreciara por lo que era, no por lo que tenía.
Con esta idea clara en su mente, Mónica se quitó el anillo del dedo y lo sostuvo frente a ella. Recordó la nota: «Serás quien quiera ser a la de una, a la de dos, o a la de tres.» Sabía que esta era su última oportunidad, y no quería desperdiciarla. Cerró los ojos y, con el anillo en la mano, se concentró en su deseo: quería una vida plena, equilibrada y feliz, sin excesos ni carencias, pero sobre todo, quería encontrar el amor verdadero.
Justo en ese momento, mientras se concentraba en su deseo, tropezó con uno de los adoquines del camino. Fue un tropezón torpe y repentino, que la hizo caer al suelo de manera inesperada. La sorpresa la dejó aturdida por un momento, pero antes de que pudiera reaccionar, alguien la ayudó a levantarse.
«¿Estás bien?» preguntó una voz masculina, cálida y preocupada.
Mónica levantó la vista y se encontró con los ojos de José Antonio, un joven del pueblo que conocía desde hacía años, aunque apenas habían intercambiado unas palabras en el pasado. Recordó los veranos de su infancia, cuando él, apenas un niño, jugaba en las mismas calles empedradas que ella. Ahora, de pie frente a ella, con una sonrisa franca y una expresión de genuina preocupación, José Antonio parecía más familiar y cercano de lo que jamás había imaginado.
«Estoy bien, solo fue un tropezón,» respondió Mónica, riendo nerviosa mientras se quitaba el polvo de la ropa.
José Antonio sonrió, y en sus ojos brillaba una chispa de algo más que simple amabilidad. «Me alegra que no te haya pasado nada. No todos los días alguien se cae en esta calle, así que supongo que fue un tropezón del destino.»
Ambos rieron por lo absurdo de la situación, pero en ese instante, Mónica sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: una conexión genuina. No era la emoción fugaz de una vida lujosa o el orgullo de un éxito profesional, sino una sensación de calidez y tranquilidad que la envolvía por completo.
Se quedaron allí, conversando sobre el pueblo, sus recuerdos de infancia y cómo la vida los había llevado por caminos diferentes. A medida que hablaban, Mónica sintió cómo las piezas de su vida se reacomodaban, como si por fin todo encajara en su lugar. José Antonio era una persona sencilla, sin pretensiones, pero con un corazón enorme y una alegría de vivir que irradiaba en cada palabra.
Mónica se dio cuenta de que, sin necesidad de magia ni conjuros, había encontrado justo lo que buscaba. No necesitaba cruzar más puentes ni usar más el anillo. Había descubierto que la felicidad estaba en lo sencillo, en lo cotidiano, en las conexiones humanas que realmente importaban.
Sin darse cuenta, se llevó la mano al bolsillo donde había guardado el anillo. Pero en lugar de colocárselo de nuevo, lo sacó y lo observó por un momento. El anillo, con su brillo dorado, parecía casi un objeto mundano ahora, despojado del poder que le había otorgado.
Con una sonrisa, Mónica decidió guardarlo como un recuerdo, un recordatorio de las lecciones aprendidas. No necesitaba usarlo para ser quien quería ser, porque ya había encontrado lo que buscaba: una vida simple, auténtica y llena de posibilidades reales.
Mientras caminaban juntos de regreso al pueblo, Mónica sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su vida estaba en el camino correcto. Y aunque la magia del anillo había jugado su parte, al final, fue su propio corazón el que encontró el verdadero tesoro.
Y por si acaso, todavía podía cruzar el puente con el anillo por tercera vez, que tampoco hay que tirarlo todo por la borda. 🙂